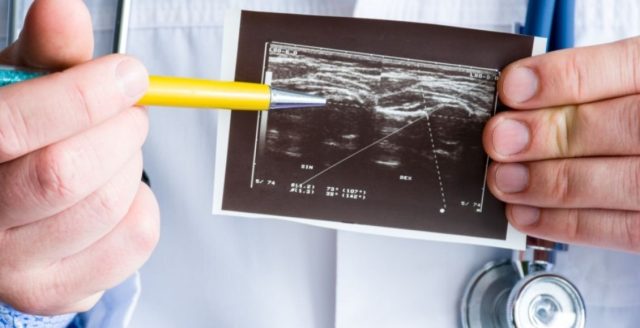Mi vida pequeña.
Ian “Lofty” Fulton con Nicole Partridge del libro LOFTY: MY LIFE IN SHORT
Nací el 7 de abril de 1964, en Lauceston, Tasmania. Los Beatles estaban en lo más alto de la lista Billboard de los 100 mejores artistas y La Pantera Rosa, protagonizada por Peter Sellers, hacía reír a la gente en los cines.
Llegué al mundo sin complicaciones. Mamá empezó a tener contracciones alrededor de la medianoche, un día antes de la fecha programada para el parto. Tras abrirle la puerta de entrada y guiarla hasta las confiables manos de las enfermeras del hospital, cortésmente le dijeron a papá: “Ahora nos encargaremos nosotros, señor Fulton”.
Obediente, regresó a casa a cuidar de mis hermanos. Mi alumbramiento fue sencillo, o por lo menos eso es lo que me cuenta mamá. Cuando me vio por primera vez, pensó que era algo rollizo pero “precioso” (lo dice ella, no yo). Lo único que le preocupaba, acaso, era el tamaño de mi cabeza. Quizá era demasiado grande; sin duda, más que la de sus otros tres hijos, según lo que recordaba. Pero como el doctor Sauer, su obstetra, no dijo nada al respecto y parecía no estar consternado, mamá no le dio más vueltas al asunto. Poco después supimos que el doctor Sauer sí estaba preocupado.
El especialista notó que, durante el embarazo, que transcurrió de lo más normal, el vientre de mamá era más pequeño y sospechó que algo no estaba del todo bien. Pero sin la sorprendente tecnología con que hoy contamos —ultrasonidos, amniocentesis, pruebas de ADN—sus inquietudes no eran más que meras corazonadas.
Sin duda, yo no me parecía al resto de los bebés del pabellón de maternidad. Los niños que nacen con mi alteración tienen la cabeza de mayor tamaño, una frente pronunciada y brazos y piernas más cortos. Pero el personal médico no dijo nada, así que, hasta donde mamá sabía, yo era un bebé perfectamente sano de 4,1 kilos.
Cuando me cargó en brazos y vio mi rostro pequeño y regordete, mamá supo al instante qué nombre me pondría. “Ian… Creo que te llamaremos Ian”, me susurró, sonriendo.
El día que mi madre me llevó a casa tras su estancia en el hospital, Mark, Louise y Jill estaban ansiosos por conocerme. No sabían que había nacido con enanismo y ni siquiera habían considerado la posibilidad. No había antecedentes en mi familia, aunque luego aprendí que no tiene por qué haberlos. Cuando me miraron, solo vieron a un adorable hermano menor. “Qué lindo”, comentó mi hermana. Mark, diez años mayor que yo, ya había decidido que seríamos grandes amigos.
Dos semanas después, mis padres fueron a ver al doctor Sauer, quien hizo un estudio de rutina y les sugirió a mis padres que visitaran al doctor Spence, un pediatra, lo antes posible. Mamá nunca había
sido muy aprensiva, pero su tono la alarmó.
—¿Algo anda mal? —preguntó.
—No estoy seguro, señora Fulton, pero creo que sería buena idea ver al doctor Spence.
El doctor Spence me llevó hasta la mesa de diagnóstico. Sacó su cinta métrica y midió la longitud de mi cuerpo, de mis brazos y piernas, y la circunferencia de mi cabeza. Me colocó sobre la báscula y anotó mi peso. Luego sacó su estetoscopio y se aseguró de que todo sonara como debería. Cuando me devolvió a mis padres solo dijo: “Los llamaré pronto”.
Al cabo de dos semanas, el doctor Spence se reunió con mis padres; les ofreció un vaso de agua y comenzó:
—Señor y señora Fulton —dijo, mirándolos desde el otro lado del exquisito escritorio de madera—, su hijo nació con acondroplasia.
Mamá tenía un montón de preguntas, y papá estaba mudo.
El doctor Spence les explicó que la acondroplasia es la manifestación más común del enanismo. Resulta en el acortamiento de los huesos largos (los brazos y las piernas) y un cráneo más pronunciado. Agregó que la anomalía era indetectable antes del tercer trimestre de embarazo y solía confirmarse hasta el nacimiento, o más tarde.
Mis padres escucharon, lívidos, mientras el doctor Spence les comunicaba las expectativas:
—Tal vez Ian nunca supere los 127 centímetros de altura —dijo. Superé su estimado por 15 centímetros: terminé midiendo 1 metro, 42 centímetros y fracción.
—Es posible que su hijo deba enfrentarse a las miradas inquisitivas y al ridículo de los demás… y, odio decírselos, señor y señora Fulton, pero quizá lo acosen en la escuela.
Mamá y papá escucharon en silencio. Finalmente, ella preguntó lo que más le había inquietado desde que el galeno les dio la noticia:
—Cuando llegue el momento, ¿Ian tendrá que asistir una escuela para niños con necesidades especiales?
—Para nada, señora Fulton. Fuera de su talla, su hijo es perfectamente normal en todos los demás aspectos.
Mamá y papá bajaron los escalones del consultorio del doctor en un espeso silencio y salieron al frío. Al llegar a casa, mamá puso la tetera al fuego y se desparramó en el sillón, preguntándose cómo se lo iba a comunicar a mis hermanos.
Escuchó que papá se dirigía hacia la puerta trasera.
—¿A dónde vas? —preguntó.
—A ver a mi familia —repuso él, azotando la puerta al salir.
—¿Y yo qué soy? —susurró mamá, mientras sus ojos se humedecían.
Al oír el estruendo de la puerta, mis tres hermanos entraron corriendo al living, bastante preocupados.
—¿Qué pasa, mamá? —quiso saber Mark.
Con un gesto, mamá les pidió que se sentaran en el sillón, se secó el rabillo de los ojos con un pañuelo y entonces les contó lo ocurrido en la consulta con el especialista:
—Es sobre su hermano menor —dijo, temblando—. Nunca tendrá un cuerpo normal.
Un futuro incierto
A mamá le aterrorizaba, sobre todo, lo que pudiera depararme el futuro y, específicamente, cómo me las arreglaría con el hecho de tener una discapacidad.
A lo largo de los años, he ampliado mi conocimiento sobre el trastorno que padezco. La acondroplasia es el resultado de una mutación aleatoria del gen del receptor 3 del factor de crecimiento de los fibroblastos o FGFR3. Aqueja a una de cada 25.000 personas y se desarrolla durante la osificación. En la mayoría de los casos, el gen no afecta el crecimiento de los huesos, pero si este muta y se activa, puede resultar en extremidades más cortas. En 80 por ciento de los casos, como en el mío, ocurre sin antecedentes familiares.
Los bebés con acondroplasia pueden presentar un desarrollo ligeramente más lento. Por suerte, el mío se dio a una velocidad normal. Gateé pecho tierra durante mucho tiempo y mi primera palabra, para el deleite de mi madre, fue “mamá”. Yo era un bebé feliz y sonriente —aunque con un ligero sobrepeso, eso sí— que, fuera de mis diferencias físicas, parecía ser normal en todo lo demás.
Mamá tomó una decisión: no haría nada por compensar mi discapacidad y me trataría de la misma manera que a mi hermano y a mis dos hermanas.
Pero mi inoportuna abuela tenía otras ideas. Cuando supo de mi enanismo, le sugirió a mi mamá que me ocultara del mundo. En su época, mi abuela vio que las personas con discapacidades eran tratadas como un secreto vergonzoso; eran segregadas y encerradas en instituciones médicas. En su opinión, yo representaba una carga para mi familia. Por suerte, mi madre difería.
Cuando la abuela nos visitaba, sacaba un billete de 5 o 20 dólares de su bolso y se lo daba a mi hermana Jill. Era la década de los setenta, así que eso era demasiado dinero, sobre todo para un niño.
—Aquí tienes, Jill —le decía con alegría—, para la escuela.. Entonces se volvía hacia mí, entrecerraba los ojos y me daba 10 o 20 centavos. Tú no necesitas tanto como tu hermana —decía, lanzándome una mirada llena de desaprobación.
—Gracias, abuela —le agradecía educadamente, tal como me había enseñado mamá.
No obstante, me alejaba sintiéndome apesadumbrado y triste, preguntándome por qué le daba más a mi hermana que a mí. ¿Por qué ella valía mucho más que yo? Las sutiles muestras de desaire de mi abuela a lo largo de mi niñez reforzaron aquello que llegué a creer de mí mismo: que era un ciudadano de segunda clase.
Desde que tengo memoria, había tenido el deseo de escapar. En casa, si escuchaba el distante rugido de un avión, corría al jardín trasero a fin de mirar al cielo, imaginando lo que se sentiría poder volar.
El inicio de la escuela primaria fue todo un reto. Aunque mi mamá ajustó mi uniforme a la medida y se aseguró de que llevara el cabello corto a fin de no acentuar el tamaño de mi cabeza, no había forma de maquillar la realidad: yo era mucho más bajo que los demás alumnos y mi aspecto resultaba algo extraño.
Apenas llevaba unos cuantos días yendo a la primaria cuando los insultos crueles comenzaron. “Oye, cabezón”. “Oye, enano”.
Los niños pueden ser así: curiosos y, a veces, hasta crueles. Recuerdo las repetidas ocasiones en las que alce la mirada para ver sus caras, con el pulso acelerado y la vergüenza que me hacían sentir las palabras del doctor Spence: “Nunca serás alto”.
Los comentarios eran avivados por uno o dos cabecillas mucho más altos que yo, lo que, por lo tanto, hacía de la experiencia algo muy intimidante. Me abochornaba y cada vez me retraía más. Cuando intentaba defenderme, me cosquilleaba todo el cuerpo y se me secaba la boca. “¡Ca-cállense! ¡De-déjenme en paz!”, tartamudeaba.
Y, bueno, cuando uno se defiende puede pasar una de dos cosas: o los bravucones entienden y te dejan de molestar, o el acoso empeora. Esta última fue la reacción que observé.
A las 9 de la mañana del día siguiente, tan pronto como crucé las puertas de la escuela, inició el suplicio.
“¡Oye, Cabeza de Calabaza!”.
El mote “Cabeza de Calabaza“ se estaba volviendo más y más popular. Si bien yo no era de los que solía defenderse, mi instinto de supervivencia se activaba en ocasiones y entonces contratacaba.
No recuerdo su nombre porque no es fácil llevar registro de todos mis verdugos, pero aún recuerdo su aspecto: pelo rojo brillante, dientes de conejo y piel rojiza llena de pecas. Acabábamos llegar al taller de carpintería y habíamos tomado nuestros asientos en las bancas alrededor del aula. Todavía no llegaba el maestro. Me preparé para trabajar en silencio y pasar desapercibido.
Entonces el niño exclamó:
—¡Oye, Cabeza de Calabaza!
La voz vino del otro lado del salón y la reconocí. Sin siquiera levantar la mirada, repuse:
—¿Qué, Cabeza de Zanahoria?
Adiós a Cabeza de Calabaza
“Resiliencia” es una palabra bastante popular hoy en día. Durante la mayor parte de mi adolescencia, no conté con esta habilidad. Más que nada me sentía inútil y feo. O entumecido. Esos horribles comentarios intolerantes que hacían a mis espaldas parecían la pura verdad. Estaba convencido de ser un pobre diablo, un desgraciado que provenía de una familia tremendamente disfuncional. Sin embargo, en ese entonces, cuando cursaba la secundaria, las cosas finalmente comenzaron a cambiar de forma casi milagrosa.
Era la mañana de un sábado. Un auto y un camión de mudanza se detuvieron frente al edificio de departamentos ubicado al otro lado de la calle. A través de la ventana de enfrente, vi a un grupo de personas que descargaba el contenido del transporte de carga. Yo lo conozco, pensé, cuando vi a un niño.
Stan cursaba el mismo año que yo en el colegio y jamás me había molestado. Igual que yo, Stan era retraído. Pero, a diferencia de mí, él era grande, fuerte, e inspiraba bastante temor: los demás lo consideraban uno de los niños más rudos de la escuela. Nadie estaba preparado para averiguar lo fuerte que era en realidad.
Stan y yo no teníamos conflictos, así que me sentí en la libertad de cruzar la calle y ofrecer una mano con la mudanza. Mi ayuda fue alegremente recibida, y durante más o menos una hora, Stan y yo pudimos conocernos mejor.
Cuando el camión finalmente quedó vacío me despedí de él y su familia. No había duda de que vería a Stan el próximo lunes en la escuela, pero no estaba seguro de que un niño con tan buena reputación fuera siquiera a dirigirme la palabra. Por eso me sorprendí cuando, esa mañana de lunes, Stan se acercó cuando estaba tomando mis libros para la siguiente clase.
—Hola, Ian.
—Hola, Stan.
—Bob el Bravucón te molesta, ¿cierto?
—Así es —respondí, sonrojándome por completo.
—Ya veo —dijo Stan—. La próxima vez que ocurra, avísame.
Y entonces se dio vuelta y se alejó, dejándome boquiabierto pero emocionado. Quizá, solo quizá, por fin tendría a alguien de mi lado.
Al día siguiente escuché aquellas palabras tan conocidas: “Oye, Cabeza de Calabaza”. Como siempre, al escucharlas mi respiración se agitó por la ansiedad y la furia reprimida. Aunque quería gritar, me rehusaba a darles a los bravucones la satisfacción de ver cuánto dolor me causaban.
Una hora más tarde, me encontré a Stan. No quise atraer ninguna atención indeseada, así que hablé bajito.
—Oye, Stan —le dije, con el corazón en la boca—. Ocurrió de nuevo.
—No te preocupes, Ian. ¡Yo me encargo!
Bob y su pandilla —unos chicos rudos de cabello engominado y rostros llenos de espinillas, quienes hasta entonces habían hecho de mi vida un verdadero infierno— iban pavoneándose por el pasillo cuando Stan se les acercó caminando en dirección opuesta. Con sus enormes manos, agarró a Bob, el Bravucón, por el cuello de la camisa y lo azotó contra un casillero.
—Con que has estado molestando a mi amigo Ian Fulton, ¿no?
Bob, el Bravucón, tartamudeó y toda su valentonada se esfumó. Uno de los niños más rudos de la escuela lo estaba mirando directo a los ojos, listo para causarle serio daño corporal. ¿Quién de la alegre pandilla de Bob quería ser la primera víctima?
—¡No es cierto! —era la aparente respuesta colectiva de sus amigos cobardes.
—Nooooo, claro que no —se retorció Bob; su voz empezaba a fallarle—. Te lo prometo.
—Sé que lo hiciste, y la próxima vez que ocurra —amenazó Stan— te haré pedazos.
De ese día en adelante, nunca más volví a escuchar el mote “Cabeza de Calabaza”.
Siempre estaré agradecido con Stan por haber acabado con ese infierno en el que se había convertido mi paso por la secundaria. Con ese respiro pude recobrar mi frágil salud mental antes de que terminara el año. Fue de gran ayuda.
Aunque los bravucones dejaron de herirme, dejaron cicatrices.
Un nuevo talento
En algún momento durante el caos escolar, a los 15 años, me cambió la voz. Ocurrió un fin de semana de 1979 tras despertar de un profundo sueño de adolescente. Era sábado en la mañana. Desde mi cama, contesté:
—¡Una taza de té y pan tostado! ¡Gracias, mamá!
Mamá se detuvo en seco, retrocedió y me miró como diciendo: “¿Quién eres y qué hiciste con mi hijo?”. Así que lo repetí y mi voz salió ronca y gutural. Mmm, a lo mejor me voy a enfermar, pensé.
Mi nueva voz resultaría ser mi boleto dorado de Willy Wonka. Mi laringe se había ensanchado y mi monótona voz de adolescente —con todo y mi actitud de adolescente— se hizo más gruesa y sonora, una voz que más tarde algunos describirían como “chocolate derretido”. De lo más hondo de mi pequeña carrocería brotó una resonante y meliflua voz adulta: ¡un don! No lo sabía entonces, pero al aprensivo e inseguro adolescente de 15 años que era le esperaba un futuro que no podía haber imaginado. Todo gracias a “esa voz”.
Muchas veces he dicho que “mi voz tiene el atractivo que le falta a mi cara”.
Me ha abierto un mundo de oportunidades. Gracias a ella he viajado, narré el programa de cocina más visto del mundo y he atraído a las personas a ver las películas más taquilleras.
La ruina de mi vida, el enanismo —diagnosticada por el doctor Spence apenas nací— resultó ser uno de mis mayores activos, por increíble que parezca. En vez de diferenciarme por lo superficial, me hace memorable por lo que cuenta en realidad.
Hoy, Lofty es uno de los mejores actores de voz de Australia. Como el narrador del exitoso programa MasterChef Australia, es escuchado en más de 180 países. Vive con su pareja, la fotógrafa Hellen Trenerry, y sus perros en la costa de Nueva Gales del Sur.
Publicado por Harpercollins, reproducido con autorización de Ian Fulton, © 2019 por Lofty Fulton voice productions (Australia) PTY LTD. Para más información, visitE: loftymylifeinshort.com