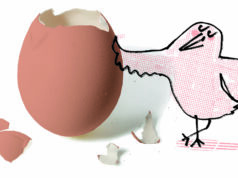¿Por qué la historia llevó a la democracia a convertirse en el único sistema político aceptable? ¿De dónde surgió la creencia en la superioridad del poder del pueblo?
¿Por qué la historia llevó a la democracia a convertirse en el único sistema político aceptable? ¿De dónde surgió la creencia en la superioridad del poder del pueblo?
Enterate cómo fue el camino con este breve repaso desde la antigua Grecia hasta nuestro siglo.
“Democracia” significa literalmente “gobierno del pueblo”. En la práctica, esta simple definición cubre una amplia variedad de tradiciones y estructuras políticas, pero es un hecho que hoy casi todos los Estados del mundo afirman ser democráticos. Entre las pocas naciones que no se consideran democracias, están los países de la península arábiga, la dictadura militar de Burma y la teocracia papal de Ciudad del Vaticano.
Para publicitar su compromiso con la democracia, algunos Estados incluyen la palabra “democrático” o “del pueblo” en el nombre oficial. Aunque parezca mentira, estos países tienden a ser los menos democráticos. Así, la democracia reivindica la legitimidad política casi universal entre la mayoría de los pueblos del mundo (aunque, en algunos casos, es sólo de la boca para afuera). Esto es extraño porque, en la mayor parte de su historia, la democracia no ha tenido una buena reputación.
Democracia ateniense
La palabra griega original demokratia no tenía las asociaciones positivas que tiene hoy. Al principio, fue un término que se usó por primera vez en el siglo V a. C. para describir la maquinaria de gobierno que evolucionó en Atenas y se propagó a ciudades-Estado de Grecia. En los escritos de Platón y Aristóteles, los principales pensadores políticos de la Antigu?edad, la palabra “democracia” se usa a veces en un sentido peyorativo, y podría traducirse como “gobierno de la masa”.
La democracia en la antigua Atenas era muy diferente de la concepción moderna del término. Si la ciudad-Estado ateniense existiera hoy, sería condenada como profundamente opresiva. Necesitaba una gran población de esclavos para funcionar, ya que sin ellos, los ciudadanos libres no habrían tenido ni el tiempo ni el ocio para invertir en los asuntos públicos.
Las mujeres, por definición, no eran ciudadanos: sólo los hombres adultos tenían derecho a participar en el proceso democrático. El “gobierno del pueblo” era el gobierno de una fracción de la población, quizás el 10 o 15 %. Pero los pocos afortunados estaban intensamente involucrados en el proceso político. Todos tenían derecho a asistir a la ecclesia, la asamblea de la ciudad, donde se hacían las leyes. Y todos podían ser funcionarios y jueces. Los candidatos a los cargos no solían designarse mediante una elección, sino echándolo a la suerte, algo así como el proceso de selección de jurados actual.
El camino a Roma
El método ateniense era difícil de manejar, pero funcionó mientras el número de votantes idóneos fue pequeño. Aristóteles decía que la ciudad nunca debía crecer tanto como para que la voz del pregonero no pudiera ser oída por toda la asamblea. A los griegos no se les ocurrió que podían elegir funcionarios que fueran representantes del pueblo y se ocuparan de los asuntos del Estado en nombre de ellos. Habrían considerado que la democracia parlamentaria era una práctica peligrosa. En su mejor expresión, tendería a la oligarquía, o gobierno de una elite. En la peor, podría llevar a la tiranía, el gobierno de un déspota.
El peor de los panoramas en el pensamiento político griego aconteció con el surgimiento de Roma. Los primeros romanos consideraban que su Estado era una “res publica”, un término que significa literalmente “la cosa del pueblo”. Para los romanos, la esencia de la “res publica” era un equilibrio de poder entre la elite que debatía políticas en el Senado y el populus, las masas sin educación.
El sistema de dos partes era reconocido en el eslogan de los estandartes militares romanos: SPQR, forma abreviada de Senatus Populusque Romanus, “el Senado y el pueblo de Roma”. Cicerón resumió esta relación como potestas in populo, auctoritas in senatu: “el poder descansa en el pueblo; la autoridad, en el Senado”.
En la práctica, los senadores sabían que debían tener a la gente común y corriente de su lado: los gobernantes romanos vivían en constante temor de la multitud. Pero el poder podía acumularse en cualquier hombre fuerte que tuviera al pueblo con él. Julio César fue un hombre así. Su ambición y hambre de poder convirtieron a Roma de una república oligárquica en la verdadera tiranía imperial que llegó a ser con sus sucesores. Con el surgimiento del Imperio romano, la democracia desapareció del vocabulario político y el pensamiento europeos. La palabra apenas se pronunció en el curso de los siguientes mil quinientos años.
Progreso medieval
Sin embargo, no es cierto que no se hayan hecho progresos hacia la democracia durante ese tiempo. En los Estados medievales de Europa, había constantes luchas de poder entre los reyes, por un lado, y sus partidarios aristocráticos, por el otro. Los reyes tendían a querer el poder absoluto, mientras que los barones y los obispos estaban decididos a compartir ese poder a cambio de recaudar los impuestos reales y proveer a sus ejércitos. En muchas partes de Europa, los reyes ganaron, y el resultado fueron las monarquías absolutas, como las de Luis XIV en Francia y Pedro el Grande en Rusia.
En Inglaterra, la aristocracia ganó la partida. La Carta Magna, sellada por el rey Juan en 1215, era un contrato que limitaba el derecho del rey a estar por encima de sus barones, caballeros y comerciantes, e incluso, hasta cierto punto, de sus campesinos o aldeanos. Ese documento, con frecuencia reinterpretado, abrió una lucha que culminó cuatrocientos años después en la guerra civil inglesa.
El Parlamento, que en ese entonces había ampliado su base de poder para incluir a miembros menores de la nobleza, como Oliver Cromwell, declaró la guerra a Carlos I, sobre todo porque insistía en comportarse como un monarca absoluto. El Parlamento ganó y la monarquía inglesa fue abolida. Aunque se restableció sólo once años después, nunca recuperó su anterior poder político. El Parlamento se convirtió en el rey de Inglaterra.
Sólo en retrospectiva estos hechos pueden considerarse democráticos. Esa palabra nunca formó parte del discurso político del momento. Pero hubo una idea democrática clave en el centro de la guerra civil inglesa: que un hombre –y todavía eran sólo hombres– tenía el derecho a participar en la manera en que era gobernado y que podía decidir por sí mismo cómo adoraría a Dios y de qué forma llevaría su vida.
Tuvieron que pasar más de cien años para que las actitudes implícitas en la revolución inglesa pudieran expresarse en voz alta, y cuando ese momento llegó, ocurrió en América. El primer acto de la revolución de Estados Unidos fue la Declaración de Independencia de 1776, una declaración rotunda de principios democráticos que nunca fue superada: “Consideramos que estas Verdades son evidentes: Que todos los Hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos Derechos inalienables, que entre ellos están la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad. Que para asegurar estos Derechos, se instituyen entre los Hombres los Gobiernos (…), que derivan sus justos Poderes del Consentimiento de los Gobernados (…)”.
Un atractivo punto acerca de la declaración es la palabra “evidentes”. Los revolucionarios estadounidenses no creaban nuevos conceptos, sino que reafirmaban ideas que ya habían tenido gran difusión en Europa y las colonias americanas. Estas ideas se derivaban sobre todo del filósofo francés Jean- Jacques Rousseau, quien había propuesto que la sociedad civil se apoyara en un “contrato social” no escrito.
Como las leyes son necesarias para proteger la libertad de los individuos, todos los ciudadanos tienen la obligación de participar en la designación de los legisladores. Estos legisladores (en este caso, los gobiernos) están obligados a asegurar que la ley sea una expresión de la voluntad general del pueblo. Si el gobierno no logra cumplir su parte del trato, entonces, el pueblo tiene derecho a destituirlo; si es necesario, por la fuerza. La revolución de Estados Unidos fue el primer caso de un país que entró en acción cuando se violó el contrato social.
Tiempos revolucionarios
La lucha estadounidense por la autodeterminación inspiró a los habitantes del Viejo Continente. En 1789, los franceses, armados con el eslogan democrático “Libertad, Igualdad, Fraternidad”, derrocaron a su monarquía absoluta. Decapitaron al rey (como Inglaterra había hecho un siglo antes) e instituyeron una república (como había hecho Estados Unidos).
En algunas partes del mundo, la monarquía pasó a considerarse incompatible con la libertad. Para muchos, una república, en la cual el jefe de Estado fuera elegido por el pueblo y no por el hecho fortuito de su nacimiento, parecía más democrática por naturaleza. En muchas de las nuevas repúblicas que surgieron en los siglos XVIII y XIX, las instituciones políticas se inspiraron en una visión color de rosa de la república romana, en especial si habían llegado al estatus republicano después de derrocar a una monarquía establecida, al igual que Roma. Al llamar a la cámara alta “Senado” y a sus miembros “senadores”, los estadounidenses rendían un homenaje deliberado al sistema implementado en la antigua Roma.
Votos para todos
En el siglo XIX, muchos países llegaron a una comprensión más profunda y más inclusiva del ideal democrático. En Gran Bretaña, la flexible institución del Parlamento se adaptó orgánicamente a los enormes cambios sociales generados por la Revolución Industrial. Mediante una serie de leyes de reforma, se extendió el derecho a votar a los hombres de la clase trabajadora. Las mujeres británicas de más de 30 años obtuvieron el derecho a votar en 1918 y alcanzaron la igualdad electoral con los hombres en 1928.
En Estados Unidos, la esclavitud fue una mancha en la democracia y convirtió en una burla la noble afirmación de la Constitución de “que todos los Hombres son creados iguales”. La guerra civil (1861-1865) abolió ese mal, pero transcurrió más de un siglo de luchas antes de que los descendientes de los esclavos ganaran el derecho a ser tratados como iguales a los blancos.
En muchas partes del mundo donde no hay una tradición liberal y no existe infraestructura institucional voluntaria, la democracia nunca llegó. La monarquía absoluta se mantuvo en Rusia hasta el siglo XX, cuando fue reemplazada por una “dictadura del proletariado”, concepto marxista adaptado por Lenin.
En la década que llevó a la Segunda Guerra Mundial, el ideal democrático sufrió el ataque de Adolf Hitler, quien sentía un manifiesto desprecio por la democracia. En su momento, la Guerra contra el nazismo se consideró una confrontación entre la democracia (cuya definición fue diplomáticamente extendida para incluir a la Unión Soviética) y sus enemigos.
Del mismo modo, la victoria de los Aliados fue una evidencia incontrovertible de la superioridad inherente de la democracia. Más tarde, a fines de la década de 1980, cuando la guerra fría llegó a su dramático fin, muchos de los Estados de Europa del Este, que antes se habían opuesto a la alianza occidental democrática, hicieron fila para unirse a ella y reinventaron sus propios sistemas políticos según la imagen occidental. Sabían bien que la democracia, que permitía a los ciudadanos cambiar su gobierno, era (en palabras de Winston Churchill) “la peor forma de gobierno, salvo todas las otras formas que se han intentado”.
Un hombre, un voto
La urna es parte de la parafernalia de una democracia moderna. Antes de que se usara, la costumbre era que los votantes asistieran a una reunión multitudinaria y gritaran su preferencia a un funcionario electoral (después de haber jurado sobre la Biblia que no habían votado antes). Como alternativa, o a veces además de su voto verbal, se podía pedir a los votantes que entregaran un papel provisto por uno u otro candidato o partido. Claramente, este sistema podía prestarse a un fraude masivo. Los funcionarios electorales deshonestos podían fabricar votos con facilidad sin que los detectaran, y los votantes podían recibir sobornos o intimidaciones por parte de agentes de un partido o de otro.
La uniforme y anónima papeleta electoral, junto con la urna sellada en la cual se deposita, terminaron con este tipo de abuso electoral. La primera elección secreta de este tipo se llevó a cabo en diciembre de 1856, en la colonia australiana de Victoria, y la votación en cuestión era para elegir su Legislatura estatal. El hombre detrás de este nuevo sistema era un juez nacido en Inglaterra, llamado Henry Samuel Chapman. Amigo del reformador inglés John Stuart Mill, estaba acostumbrado a la política radicalizada.
Al principio, la innovación de Chapman encontró resistencia, ya que algunas personas sentían que era más honesto declarar la lealtad política de un modo abierto; pero el sistema pronto fue adoptado por las administraciones de otras colonias australianas y, luego, por Nueva Zelanda, Inglaterra y Canadá. Muchos de los estados de Estados Unidos habían incorporado la idea de Chapman antes del fin del siglo. Incluso ahora, en Estados Unidos el voto secreto y el uso de una urna sellada y una lista “neutral” de candidatos se llama a veces “voto australiano”.
En cuanto a la urna, adquirió diversas formas en todo el mundo. Hay cajas de madera pulida, como arcones de piratas, y otras desechables de cartón que parecen cajones de fruta. Algunas urnas no son cajas, sino bolsas con cerradura. Pero en países de todo el mundo, la expresión “urna electoral” evoca el ideal fundamental de la democracia: elecciones libres y limpias.