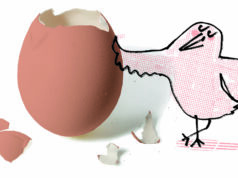De nuestros tres primeros años de vida no recordamos nada, y de lo que pasó antes de los siete, muy poco. ¿Por qué nos ocurre esto?
Soy, por mucho, la menor de cinco hermanos. Cuando empecé la primaria, ellos ya se habían ido de casa, que dejó de ser ruidosa y quedó envuelta en el silencio. Mi familia cuenta historias sobre esos primeros años, cuando aún estábamos todos: que si mi hermano se escondía al final del pasillo con un cocodrilo de juguete para asustarme, que si mi hermana mayor cargaba conmigo como un canguro a su cría… Yo, en cambio, casi no recuerdo nada de ese tiempo.
A todos nos pasa. Sigmund Freud acuñó el término amnesia infantil para describir la falta de recuerdos sobre nuestros tres o cuatro primeros años de vida y la escasez de recuerdos firmes hasta los siete. Los científicos llevan un siglo tratando de averiguar si los recuerdos iniciales permanecen latentes en alguna parte del cerebro, listos para emerger si algo los despierta; sin embargo, estudios recientes indican que esa información sencillamente desaparece.
La psicóloga Carole Peterson, de la Universidad Memorial de Terranova, Canadá, ha realizado estudios para determinar la edad exacta a la que esos recuerdos se disipan. Al principio sus colegas y ella reunieron a un grupo de niños de entre 4 y 13 años, y les pidieron que describieran sus recuerdos más remotos (los padres de los niños estuvieron presentes para confirmar los relatos). Todos los participantes, incluso los más pequeños, recordaron vivencias de cuando tenían alrededor de dos años.
Los investigadores volvieron a entrevistar a los niños dos años después.
Los mayores de nueve años conservaban casi 90 % de sus recuerdos tempranos; los menores de esa edad, en cambio, los habían olvidado por completo.
“Aunque les hablamos de sus primeros recuerdos, los pequeños dijeron: ‘No, a mí nunca me pasó eso’”, cuenta Peterson. “Estábamos viendo la amnesia infantil en acción”.
¿Qué recordamos y qué olvidamos?
La memoria de niños y adultos es extrañamente selectiva en cuanto a qué conserva y qué descarta. Peterson relata una anécdota sobre su propio hijo. A los 20 meses de edad lo llevó de viaje a Grecia, y el niño se emocionó mucho al ver un grupo de asnos. Varias veces hablaron del tema durante al menos un año, pero cuando el chico entró a la escuela, había olvidado la experiencia por completo. De adolescente le preguntaron por su recuerdo infantil más antiguo. Lejos de acordarse de los asnos griegos, el muchacho habló de una mujer que, poco después de ese viaje, le regaló muchas galletitas.
¿Por qué se acordó de eso? Peterson no lo sabe. Fue un momento poco significativo que la familia no reforzó con evocaciones posteriores. ¿Por qué algunos recuerdos perduran y otros se pierden? Para averiguarlo, Peterson y sus colegas hicieron otro estudio con niños. Concluyeron que la probabilidad de que una experiencia se grabe en la memoria infantil aumenta tres veces si es muy emotiva, y cinco veces si los pequeños entienden el qué, quién, cuándo, dónde y por qué, es decir, si se trata de recuerdos densos y no de fragmentos aislados. Los datos insustanciales o irrelevantes, como un montón de galletas, persisten, y frustran a la persona si desea tener una visión más profunda de sus primeros años de vida.
Muchos astros biológicos y psicológicos deben alinearse para que se forme un recuerdo de largo plazo.
Los componentes básicos de los recuerdos —imágenes, sonidos, olores, sabores y texturas que acompañan a las experiencias— llegan y se instalan en la corteza cerebral, sede de la cognición. Los recuerdos duraderos se forman solo si esos ingredientes se combinan en el hipocampo, estructura ubicada por debajo de la corteza cerebral. El problema es que ciertas partes del hipocampo no terminan de madurar hasta la adolescencia; por eso el cerebro infantil no puede completar el proceso.
“Para que un recuerdo se almacene deben ocurrir muchas cosas a nivel biológico”, señala la psicóloga Patricia Bauer, de la Universidad Emory, en Atlanta, Georgia. “Se tiene que estabilizar y consolidar para que no se olvide, como cuando uno hace gelatina: prepara la mezcla, la vierte en un molde y la mete en la heladera para que cuaje. El problema es que el molde tiene un orificio. La única esperanza es que la gelatina —o sea el recuerdo— cuaje antes de que se escape por ese agujero”.
Los niños pequeños entienden poco de cronología y carecen de vocabulario para describir sucesos.
De ahí su incapacidad para armar el tipo de relatos causales que, según Peterson, forman la base de los recuerdos firmes. Tampoco poseen un sentido bien desarrollado del yo, así que no perciben sus experiencias como parte de la historia de su vida.
Además, a esta tierna edad se forman millones de neuronas nuevas en el hipocampo. De hecho, un reciente estudio realizado con ratones indica que este proceso, llamado neurogénesis, podría suscitar olvidos porque altera las vías neuronales de impresiones existentes. Nuestros recuerdos también cambian cuando otras personas aportan datos sobre los mismos sucesos, o cuando aprendemos información nueva.
Cuando un adulto sostiene una conversación vívida con un niño sobre un suceso y lo anima a añadir detalles a la historia, “el recuerdo se enriquece y perdura por mucho tiempo”, afirma la psicóloga Bauer. “El pequeño aprende a formar recuerdos y contar vivencias”.
¿En qué nos afecta olvidar nuestros primeros años?
Los tres o cuatro primeros años de la vida forman el prólogo de nuestra historia personal, y aunque resulta exasperante y misterioso, esas páginas están en blanco. Durante ese período nos convertimos en seres humanos sensibles. Si no recordamos mucho de lo que nos ocurrió en esos años —ya sea recibir maltratos o cuidados cariñosos—, ¿importa lo que hayamos vivido? Si un árbol cae en el bosque de nuestro desarrollo temprano y carecemos de herramientas cognitivas para memorizar ese hecho, ¿aun así influye eso en la formación de nuestra personalidad?
Bauer cree que sí. Aunque no podamos recordar esas primeras experiencias, dejan huella en nosotros y determinan la manera en que percibimos y entendemos el mundo, a los demás y a nosotros mismos. “Tal vez no recuerde haber ido a patinar en el hielo con su tío Enrique, pero sí le quedó grabado que patinar y visitar a sus familiares es divertido”, explica Bauer. “Experimentar la sensación de estar con personas agradables y confiables. Quizá no pueda precisar cuándo y cómo aprendí eso; simplemente se sabe”.
Somos mucho más que la suma de nuestros recuerdos; también somos la historia que construimos acerca de nosotros mismos. Y esa historia jamás se nos olvida.