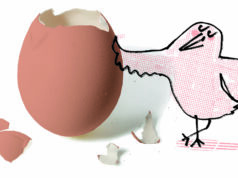Solo escribían con tres dedos, pero los copistas medievales aunque no se sepa, trabajaban el cuerpo entero.
Arduo trabajo el del copista medieval
«El que no sepa escribir puede pensar que esto no es una gran hazaña», escribió alrededor del año 1100 el copista Prior Petrus, en un monasterio español. «Basta con intentarlo para comprender cuán ardua es la tarea del amanuense. Cansa la vista, produce dolor de espalda y comprime el pecho y el estómago: es un auténtico suplicio para el cuerpo».
Hasta el año 1200 la mayoría de los libros producidos en Europa tenían carácter religioso y eran principalmente Biblias y salterios (libros de salmos). Cada monasterio albergaba una biblioteca que contenía cientos de volúmenes escritos a mano, en su mayoría copias transcritas línea a línea a partir de un manuscrito original prestado por otro monasterio.
Los monjes copistas se proponían preservar y transmitir los textos sagrados, de ahí que su trabajo debiese alcanzar el mayor nivel de perfección posible. Un buen amanuense pasaba por un largo y arduo proceso de formación hasta adquirir la confianza necesaria para dar a sus manuscritos su característica elegancia.
Pergamino, pluma y tinta, el material de los copistas
El material de los libros era muy caro. Tanto las finas hojas de pergamino, elaboradas con pieles de oveja o de cabra, como las de papel vitela, hecho con piel de ternera, requerían una compleja y esmerada preparación.
En primer lugar se lavaban las pieles con agua fría y se dejaban en remojo durante diez días en cubas de madera o de piedra que contenían una solución de cal. Antes de lavar nuevamente la piel se la raspaba a conciencia para eliminar cualquier rastro de pelo y, una vez seca, se frotaba con yeso y piedra pómez hasta obtener una superficie perfectamente lisa y uniforme. Para producir un libro de 340 páginas, como la obra maestra del arte celta, el Libro de Kells (siglo VIII), eran necesarias unas 200 pieles de ternera.
El copista dibujaba en la primera página una retícula, en la que señalaba el espacio destinado al texto y a los márgenes. Para transferir esta retícula a las demás páginas, el copista realizaba pequeñas incisiones con un cuchillo o una lezna. Y preparaba su pluma. Aunque para entonces ya existían las plumas de metal, el tipo más utilizado por los copistas era el cálamo, hecho con el cañón de la pluma de un ave de gran tamaño, como el ganso. El copista sumergía el cálamo en agua y lo calentaba para endurecerlo y conferirle flexibilidad. A continuación tallaba la plumilla según la forma deseada, en función del grosor del trazo.
La tinta se almacenaba en un cuerno hueco. La tinta negra se fabricaba con negro de humo, agallas de roble o corteza de árbol mezclada con cola, mientras que la tinta roja, también llamada «plomo rojo» o «rojo bermellón», se elaboraba con plomo tostado o sulfuro de mercurio respectivamente, y se empleaba sobre todo para dibujar las iniciales, las primeras líneas o los títulos de algunos textos.
El libro que se iba a copiar, llamado original, se colocaba abierto sobre un atril junto al escritorio del amanuense. Una de las principales habilidades del copista era la de encajar el texto en la línea y los bloques de texto en la página, sin arracimar o apretar excesivamente las letras. Los mejores manuscritos tenían una medida regular que confería a la página armonía y equilibrio.