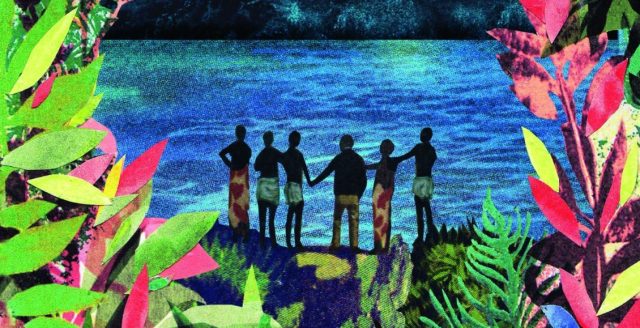Tras haber sido derribado sobre una selva del Pacífico Sur, un tripulante de un avión caza estadounidense halla refugio entre los lugareños y encuentra la manera de retribuir su generosidad.
Publicada originalmente en agosto de 1965.
Esta escena extraña y pintoresca ocurrió hace no mucho tiempo en la costa silvestre al norte de Nueva Bretaña. Un empresario estadounidense, Fred Hargesheimer, se encontraba en un claro de la selva dirigiéndose a una multitud de más de mil nativos en inglés rudimentario. Sus oyentes, algunos de los cuales tenían lanzas y cuchillos, eran algunas de las personas más primitivas de la tierra; perfectamente podrían haber pertenecido a la Edad de Piedra. A ellos, Hargesheimer les dedicaba una escuela, que alberga una de las historias más fantásticas de la Guerra del Pacífico.
En un día nublado de junio en 1943, el Teniente Primero Fred Hargesheimer, piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 27 años, delgado y con cabello ondulado, volaba su P 38 con doble motor sobre la costa escarpada de Nueva Bretaña. Su misión era fotografiar las instalaciones enemigas para preparar un ataque estadounidense a la gran base japonesa de Rabaul.
Al ver un claro en la selva, descendió con su avión para una recorrida sobre una pista de cazas enemigos. Escuchó una explosión de disparos y vio las llamas que salían de su motor derecho. Segundos más tarde, otro estallido del avión bimotor japonés que se encontraba detrás de él anuló el otro motor de su nave. Con el rostro ensangrentado, tiró del dispositivo de liberación de emergencia y se incorporó. El golpe del viento a 320 km/h lo hizo girar por el aire.
Todo lo que recuerda a continuación es haber estado balanceándose como un péndulo debajo de su paracaídas abierto. Después, cayó sobre el lodo de la selva. Se encontraba bien excepto por un corte en la frente, que vendó con tiras del paracaídas. Luego, intentó descifrar cuál sería la mejor acción a tomar.
Experiencia difícil en la selva
Nueva Bretaña, una isla con forma de boomerang de unos 520 km de longitud y con un ancho promedio de 80 km, estaba ocupada por los japoneses, y su puerto, Rabaul, era uno de los principales bastiones del enemigo en el Pacífico. Además de los japoneses, 160 km de espesa selva y 320 km de mar abierto se interponían entre Hargesheimer y su hogar en Nueva Guinea. Su kit de supervivencia de emergencia tenía solamente una brújula, una navaja, fósforos, tres barras de chocolate, medicamentos, tanza y anzuelos para pescar, y una cantimplora de lienzo. Se dispuso a caminar por la densa selva hacia Nueva Guinea.
Después de diez días, su ración se chocolate se había esfumado y sus ropas eran harapos. Durante 31 días deambuló por la selva, sorteando la vegetación, cayendo en el barro resbaladizo. Durante el atardecer del día 31, mientras recogía brotes de bambú junto a un arroyo, fue sorprendido por un grupo de nativos en una canoa. Soltaron un grito salvaje cuando lo vieron. Hargesheimer permaneció inmóvil en el suelo, demasiado débil para moverse. ¿Lo entregarían a los japoneses?
“Siño, siño” [señor, señor], dijo uno. “Tú número uno”.
“Tú número uno amigo también”, logró decir Hargesheimer.
El líder, un nativo oscuro y enjuto con cabello corto y rizado le mostró una nota muy manoseada. Decía que era un jefe y que se llamaba Lauo, leal a los aliados. Estaba firmada por John Stokie, un guardacostas australiano. Mientras leía la nota, las lágrimas corrían por el rostro de Hargesheimer. Los nativos luego le ofrecieron bananas, ananá, pescado ahumado y un trozo de carne al hambriento aviador.
Al día siguiente, lo llevaron en su canoa hasta la aldea, un grupo de chozas de paja junto a una laguna. Los nativos entusiasmados se apresuraron para saludarlo y estrechar la mano del extraño blanco demacrado.
“¡Paloma que pertenece Japón!”
Esa aldea, Nantambu, sería un refugio para Hargesheimer durante varios meses. Lauo, cuya autoridad era absoluta, reunió a su gente y les pidió que protegieran al estadounidense. Cuando los aviones japoneses sobrevolaban la aldea, el grito de “Paloma que pertenece Japón” hacía que Hargesheimer se apresurara para esconderse. A menudo aparecían patrullas japonesas por la playa, pero los nativos soplaban una caracola y el piloto corría hasta un escondite muy bien cubierto en un pantano cercano. Cuando usaba botas, los niños caminaban detrás de él cubriendo sus huellas.
A la noche “Siño Freddy” salía del escondite, se sentaba alrededor del fuego y conversaba con los nativos en inglés rudimentario. Eran melanesios primitivos, oscuros y con cabello crespo, generosos y leales. A medida que los fue conociendo, descubrió que al esconderlo simplemente estaban practicando el escaso cristianismo que habían aprendido de los misioneros antes de la guerra. Pronto descubrió que su fe, lealtad y simpleza era todo lo que se interponía entre él y los japoneses. Aunque las patrullas japonesas registraron la aldea varias veces, nunca nadie lo traicionó. Periódicamente, llamaban a Lauo para preguntarle sobre un “hombre pájaro caído”, pero él nunca reveló el paradero de Hargesheimer, ni siquiera cuando lo amenazaban a punta de espada.
Entonces, Hargesheimer fue víctima de un ataque de malaria. Comenzó a debilitarse cada vez más hasta que estuvo tan enfermo que ya no pudo moverse ni retener los alimentos. Un misionero nativo llamado Apelis le acercó una Biblia y los aldeanos cantaron y rezaron alrededor de su cama. Hargesheimer le dijo a Apelis que no duraría mucho más tiempo a menos que pudiera digerir algo de alimento. Apelis desapareció y regresó al poco tiempo con su esposa, Ida y su bebé varón. Apelis le entregó una taza y la mujer se retiró y fue detrás de la choza. Minutos más tarde, le entregó la taza llena con leche materna. Durante los siguientes diez días, Ida aparecía en su choza a diario con una taza de leche. Pronto, Hargesheimer pudo comer algo de fruta y sentarse durante algunos minutos por vez. Gradualmente, mejoró y pudo dar algunos pasos.
Una noche, llegó un nativo extraño y dijo que había tres australianos escondiéndose en las cumbres con una radio inalámbrica. Eran guardianes de la costa que habían aterrizado en la isla para espiar al enemigo. Unos días más tarde, Hargesheimer, aún extremadamente débil, partió con un grupo de nativos hacia el escondite de los australianos, tres chozas perdidas entre los árboles en una cima alta, con una vista amplia de la selva circundante y del mar. Los aviones enemigos que volaban desde Rabaul para atacar las bases de los Aliados en Nueva Guinea pasaban directamente por encima de ellos, lo que permitía a los australianos enviar advertencias por radio. Meses más tarde, Hargesheimer estaba haciendo una guardia de radio cuando escuchó una estación de Nueva Guinea que llamaba. El mensaje llegó crepitando: “Se puede evacuar a los aviadores…”
La mañana siguiente, Hargesheimer partió con algunos nativos y dos aviadores australianos que habían sido derribados sobre el mar y habían podido llegar al mismo puesto hacia un punto de encuentro en la costa. Cuando llegaron al lugar varios días después, un nativo inmediatamente señaló un objeto negro en el agua.
“Una isla”, dijo Hargesheimer. “No, no, siño”, murmuró el nativo. “¡Él, bote tonto!”
“Un submarino”, dijo uno de los australianos.
Tras una espera agonizante, un bote inflable se deslizó sobre la arena frente a ellos. “¿Dónde diablos estaban muchachos?, les dijo un marinero. “¡Llegaron un día más tarde!”.
Recuerdos inolvidables
Después de la guerra, Hargesheimer se casó con una bella muchacha de Ohio. Tuvieron dos hijos y una hija, y compraron una bonita casa cerca de St. Paul, Minnesota, donde Fred trabajaba para la empresa Remington Rand. Aunque tenía una vida agradable y atareada, comenzó a pensar más y más sobre los nativos que lo habían refugiado poniendo en riesgo sus propias vidas. Comenzó a enviarles pequeños cheques en Navidad a través de la Misión Metodista de Rabaul. Sin embargo, de alguna manera eso no le parecía suficiente. Mientras jugaba con sus hijos, recordó de repente a los tímidos niños nativos que lo habían seguido por la playa en Nueva Bretaña borrando sus huellas. A veces, se despertaba sobresaltado, pensando que había escuchado el sonido de advertencia de la caracola. ¿Qué habría sido de Lauo y de los otros? La necesidad de volver y de verlos finalmente se volvió irresistible. “La mayoría de los estadounidenses que prestaron servicio en el Pacífico decían que no querían ver ese lugar de nuevo”, recuerda Hargesheimer. “Yo sentía que tenía que volver”.
Las finanzas eran un problema, pero la familia acordó privarse de las usuales vacaciones y, en el verano de 1960, Fred voló a Nueva Guinea. Allí, se encontró con Matt Foley, un guardacostas que había colaborado en su rescate. En Rabaul encontraron una vieja barca pesquera que los llevaría a Nantambu.
“Siño Freddy” regresa
Era de noche cuando el bote se detuvo cerca de la pequeña aldea costera. Hargesheimer permaneció en la proa, espiando a través de la oscuridad. Una extraña emoción se apoderó de él. ¿Recordarían los nativos al aviador estadounidense que habían rescatado 17 años atrás? De repente, una gran canoa con estabilizador emergió de entre las sombras. Los nativos sabían por el oficial de la patrulla australiana que Hargesheimer venía a la aldea. “¿Tú siño Freddy?” preguntó una voz. Era Lauo, que ahora era un hombre mayor. Hargesheimer subió a la canoa y los dos amigos se abrazaron entre lágrimas.
La mañana siguiente hubo una celebración a todo lujo. Los hombre de Nantambu, luciendo sus medallas de lealtad en tiempos de guerra y las mujeres con blusas blancas, estallaron en un “Dios salve a la reina” a viva voz. En inglés básico, Fred les dijo que había vuelto para agradecerles por haberlo salvado. Luego, les entregó obsequios, y Lauo, a su vez, le dio la caracola que habían usado para avisarle cuando se acercaban los japoneses. Cuando los aldeanos formaron fila y estrecharon su mano para despedirse, Hargesheimer notó que Ida y Apelis no estaban allí. Apelis había muerto de neumonía, le dijo Lauo, e Ida se había mudado a otra isla. Al regresar a Rabaul, hubo una última experiencia emotiva que lo aguardaba. Un misionero metodista le dijo que Ida había recorrido más de 40 km de mar abierto en una canoa de cinco metros con su familia solo para verlo. Fred conoció a seis de sus siete hijos, incluido Robert de 17 años, a quien estaba amamantando cuando su leche materna lo salvó.
Un milagro por otro. Horas más tarde, a bordo de un avión que se dirigía a los Estados Unidos, todo parecía irreal. La alegría que Hargesheimer sentía por ver a los nativos nuevamente estaba teñida por la tristeza de su destino. Sus vidas aún eran difíciles, tanto como la primera vez que los vio. Aún se ganaban la vida a duras penas cultivando algunos productos y pescando. Aún eran presa de la mala alimentación y de las enfermedades. Hargesheimer entendió que su necesidad más urgente era la educación. Pero, ¿qué podía hacer él? Decidió que intentaría recaudar fondos para construir una escuela para los nativos. En un principio, parecía una idea absurda. “Necesitaban un milagro”, dice Fred. “Pero mi rescate también me pareció un milagro”.
De regreso en St. Paul, los misioneros protestantes aconsejaron y alentaron a Hargesheimer. Un arquitecto dibujó unos cuantos planos para construir una escuela. Los contratistas en Rabaul enviaron sus ofertas para la licitación. Fred descubrió que, con mano de obra de voluntarios, se podía construir una escuela simple pero práctica por 15.000 dólares. Parecía una enorme suma imposible de reunir, pero pronto Fred fue invitado a dar charlas a grupos de clubes e iglesias, y la respuesta fue generosa. Una vez, cuando le habló de la escuela a una mujer sentada a su lado en un avión, ella le dio un cheque por 500 dólares en el acto. Finalmente, después de dos años y medio, había reunido sus 15.000.
Nace la escuela
En junio de 1963, Hargesheimer y su hijo de 17 años, Dick, llegaron a Rabaul. Cargaron 400 bolsas de cemento y otros materiales en un viejo navío a motor y partieron hacia Nantambu. Se había esparcido el rumor de que llegarían, y cientos de nativos se presentaron para recibirlos. Temprano, a la mañana siguiente, el grupo completo comenzó a trabajar para limpiar el lugar de 1,2 hectáreas cerca de la aldea de Ewasse. Con sus propias palabras. Esas palabras son, dijo: “Algo que pertenece a amistad”.
Cuando Hargesheimer tuvo que partir, seis semanas después, el trabajo se encontraba encaminado. La escuela, compuesta por tres edificios luminosos y espaciosos, se inauguró en febrero de 1964. Con una maestra australiana y dos maestras nativas, está administrada por el Departamento de Territorios de Australia. Asisten a la escuela aproximadamente 130 niños, que vienen a pie y en canoas desde las aldeas cercanas y desde la selva.
La inauguración formal se llevó a cabo el 11 de julio de 1964 y, una vez más, Hargesheimer voló hasta Nueva Bretaña para la ocasión. También lo acompañaron el capitán de la fuerza aérea australiana, William E. Townsend, oficial de la Orden del Imperio Británico, uno de los aviadores rescatados junto a él y el ex-guardacostas Matt Foley. En inglés rudimentario, Hargesheimer explicó que la escuela era un obsequio del pueblo estadounidense, no de su gobierno, y que el dinero se había reunido en pequeñas cantidades donadas por personas comunes y corrientes que se sentían agradecidos con los hombres, mujeres y niños de Nueva Bretaña por haber ayudado a los aviadores estadounidenses en la guerra.
Dijo que había notado que la escuela había recibido el nombre de Escuela Conmemorativa de los Aviadores, pero que sentía que los nativos describían mejor a la escuela